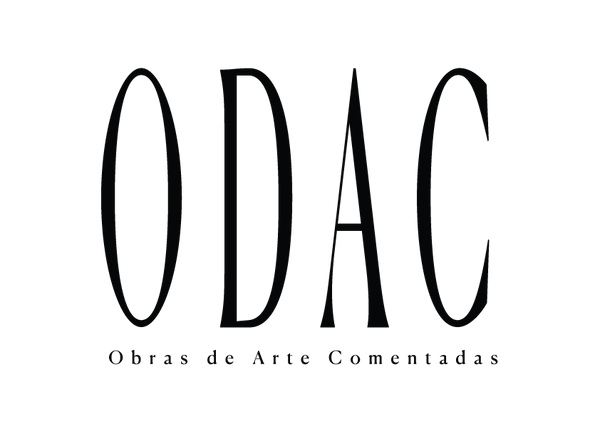De sueños, mariposas y cambio climático: Entrevista con Alejandra Díaz, directora de Cometa 1600
Share
En 2026, las mariposas monarca han dejado de migrar y nadie sabe por qué.
En su intento por averiguar la razón detrás de la desaparición de las mariposas, las científicas del equipo Cometa 1600, Ingrid e Isabel, descubrieron los vínculos que conectan los sueños de los seres humanos con el resto de los seres vivientes.
Emilio Borges, un joven periodista, narra los descubrimientos de Cometa 1600 al tiempo que busca a sus amigas, ahora desaparecidas.
⁕
Alejandra Díaz Olvera (n. 1991, Estado de México, México) es cineasta y artista visual, directora de la película Cometa 1600. El próximo viernes 29 de agosto, se proyectará Cometa en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a las 5 pm, en el marco del evento Cine, crisis climática y futuros colectivos.
Conversamos con ella sobre el papel de la fantasía en la ciencia ficción y el lenguaje visual de la película.

Still de Cometa 1600
Cortesía de Alejandra Díaz
Obras de Arte Comentadas: Creo que todas conscientes de que el cambio climático y la desaparición de defensoras del medio ambiente son temas urgentes que nos competen socialmente. Pero para abrir la conversación, me preguntaba ¿Qué en particular te hizo querer hacer esta película? Es decir, si hay algo a nivel personal que te impulsara a querer contar esta historia en particular.
Alejandra Díaz: Esta inquietud comenzó a finales de 2016, principios de 2017, una época que me llevó a tomar verdadera conciencia política. Hasta entonces era más joven y no había profundizado en esos temas. La llegada de Trump a la presidencia con un discurso misógino, racista y excluyente me generó una gran angustia. Sentí que todo se venía abajo. En ese momento entendí cómo este tipo de narrativas no son solo palabras, sino ideas que se infiltran en nuestros pensamientos, en nuestra manera de percibir el mundo y en cómo nos relacionamos con otras personas y con otros seres. Dañan de manera profunda nuestros afectos y vínculos, a veces hasta volverlos imposibles y muchas veces no alcanzamos a verlo o reconocerlo. Fue también un despertar personal, porque empecé a tomar mayor conciencia de la violencia de género. A partir de experiencias propias comprendí que no se trataba de algo individual, sino de un problema político y social. Ese aprendizaje me llevó a la necesidad de actuar y de buscar un camino para responder.
Fue entonces, al estudiar el ecofeminismo, que entendí la relación directa entre la opresión de la naturaleza y la violencia de género. Ambas tienen la misma raíz: el patriarcado, un sistema ideológico, político y social basado en la dominación. Este sistema se sostiene en apropiarse y controlar cuerpos, territorios y esencias de la vida, desde la reproducción y el trabajo hasta los recursos naturales, reduciéndolos a objetos de explotación. Incluso los hombres resultan afectados porque el patriarcado toma la figura del varón como modelo de autoridad y violencia, imponiéndoles un papel de control y exclusión que también los deshumaniza. El capitalismo ha llevado esta lógica todavía más lejos, mercantilizando tanto los cuerpos como la naturaleza y transformándolos en bienes de consumo al servicio de la acumulación.
Entonces sentí que necesitaba un cambio, una manera distinta de habitar el mundo, con mayor vitalidad y conciencia de mis decisiones y prioridades. Me acerqué más a la naturaleza: asistí a clases de ilustración científica y botánica, e investigué sobre el cuidado del agua, de los árboles y de las mariposas, que siempre me han fascinado. Me di cuenta de la desconexión que tenía con mi entorno y de lo dañino que puede ser eso. Esa ausencia se convierte en vacío, en una disociación de nuestro ser más profundo, porque al no prestar atención a las necesidades de otros seres o personas también me estaba deshumanizando, apagándome a mí misma. Al mismo tiempo, al conocer la complejidad de otros sistemas de vida, como los cambios del clima o los ciclos de la lluvia, comprendí la importancia de dejar atrás nuestro especismo y reconocer el valor de todos los seres con los que compartimos el mundo.
Cambiar esta dinámica no es sencillo. Hemos crecido dentro del capitalismo, del consumo y de los excesos y no es algo que vaya a desaparecer de un día para otro. Aun así, creo que es posible abrir conversaciones y comenzar a imaginar otras formas de habitar el mundo. Para mí, el cine es la herramienta desde la cual puedo aportar y plantear preguntas. También es un proceso a través del cual estoy aprendiendo, desaprendiendo y aprehendiendo nuevas maneras de mirar la vida y de actuar en ella. Es un camino complejo, pero profundamente gratificante. De esa búsqueda de metamorfosis y transformación nació esta película.
 Still de Cometa 1600
Still de Cometa 1600
Cortesía de Alejandra Díaz
OAC: No quiero hacer spoilers de la película, pero sí me gustaría mencionar que hay un cambio de tono muy súbito hacia el final. A lo largo de la historia se abordan constantemente temas atravesados por la violencia del Estado y la destrucción del medio ambiente, pero hay un momento específico en el que el tono esperanzador y sereno se transforma en algo profundamente trágico. Incluso en el manejo del color se nota esa transición, pues la paleta se apaga drásticamente a partir de esa escena. Incluso adquiere un tono de denuncia muy explícito, que creo que al comienzo no es tan abierto, a pesar de estar presente.
Sabemos que hay un guión que se escribe antes de rodar, pero quería preguntarte: ¿este cambio de tono estaba contemplado desde el inicio, cuando empezaste a pensar en la película? ¿Qué importancia tiene para ti que exista esa especie de ruptura emocional? Y finalmente, ¿cómo decidiste llegar a ella?
AD: El guión pasó por varias transformaciones. En un inicio estaba basado en un cuento que escribí sobre la científica Isabel Guzmán, y era más nostálgico, con un fuerte énfasis en el activismo. Pero al convertirlo en película, el lenguaje cambió por completo, porque la literatura no funciona igual que el cine. Durante ese proceso me di cuenta de que defender una causa ligada a la vida y la naturaleza es complejo: puede ser doloroso y trágico, pero también profundamente esperanzador y vital. Y la vida misma, como el clima, no es lineal. Puede haber días luminosos y llenos de energía, y de pronto todo puede transformarse en algo mucho más difícil y desgarrador. Quise que esa fluctuación se reflejara en la estructura de la película.
También fui adaptando el guión a los recursos con los que contaba. Originalmente la historia comenzaba en el mar, en un contexto de caos marcado por sequías y escasez de agua, donde el mar aparecía, de manera curiosa, como un lugar de resguardo. Sin embargo, llegó la pandemia y no pude filmar en la playa, además de que resultaba más costoso. Fue entonces cuando conocí una presa en Jilotepec, un espacio que contenía lo que quería expresar: la extrañeza de un lugar acuático que parece limpio y, al mismo tiempo, no lo es del todo, mientras a su alrededor florecen plantas y crece la belleza del paisaje. Esa contradicción refleja la dificultad que tenemos para percibir la crisis climática: no siempre es posible distinguir si un árbol está vivo o muerto, o si el agua está sana o contaminada. Reconocer la existencia de un problema es el primer paso para enfrentarlo, y en este caso la ambigüedad también habla de la resiliencia de la naturaleza y de nuestra falta de conciencia frente a sus procesos de adaptación.
La película también fue grabada de manera cronológica. Primero filmamos las escenas más luminosas y felices, cuando el paisaje estaba lleno de flores, mariposas y verde, lo que dio una paleta de colores más clara y vital. Después, las escenas finales se registraron en invierno, coincidiendo con la llegada de las mariposas a principios de noviembre, cuando el entorno se volvía más árido y sombrío. Esa transición natural reforzó el cambio de tono y de atmósfera.
Al final, la historia se fue construyendo entre el plan y lo imprevisto. Hubo mucho material. Más de cuatro horas que tuve que reducir, pero lo esencial quedó. En parte había una intención previa de llegar a esa ruptura emocional, pero también se dio de manera espontánea, orgánica, en sintonía con el clima, el paisaje y la propia evolución del proyecto.

Still de Cometa 1600
Cortesía de Alejandra Díaz
ODAC: Otra cosa que me llamaba mucho la atención mientras veía la película era esta mezcla de realismo y fantasía en cuanto a lo científico, que obviamente es muy característica de las narrativas de ciencia ficción. Creo que Cometa, si bien se apoya en algunas nociones científicas muy reales, aborda la ciencia no sólo desde la intuición, sino también desde cosas que a veces ni siquiera se consideran conocimiento “válido” desde lo científico, como los sueños, y logra así una historia que es muy realista pero también sumamente poética. ¿Por qué era importante para ti, haciendo la película, basarte en conocimiento científico – digamos legitimado – y mezclarlo con elementos mucho más intuitivos? ¿Cómo decidiste qué cosas retratar desde lo documental y qué cosas ficcionalizar?
AD:
Si no fuera cineasta, sería científica. Desde hace mucho me interesa la ciencia.Siempre me ha atraído porque encuentro mucha poesía en ella. Tuve una profesora de física en la preparatoria que me marcó profundamente: lograba explicar conceptos muy abstractos como la velocidad o el tiempo, de una forma que los hacía palpables, cercanos, y gracias a eso descubrí que podía entender la física, aunque nunca fui buena en matemáticas ni en ciencias exactas.
Lo que me atrae es el ejercicio de descubrir de dónde vienen las cosas, cómo se forma la luz, el sonido o el tiempo. Me parece una manera de entender los aspectos ocultos de la vida. Por eso siento que la ciencia y la poesía están muy cerca. Cometa fue, en cierta medida, mi manera de hacer ciencia: utilicé información real, me basé en datos comprobados, pero también tracé mis propias hipótesis. Por ejemplo, imaginé que todos los elementos de la naturaleza están enlazados por un campo magnético que los mantiene en relación, algo que en la película nombro como Pneuma. Pensé que quizá mariposas, aves y otras especies pudieran percibirlo, y que esa percepción invisible también estuviera ligada a procesos vitales que hacen posible nuestra existencia.
En un principio, la cámara caleidoscópica, un artefacto (protagonista) de Cometa 1600, funcionaba como un medio para mirar el Pneuma. Para mí, los caleidoscopios, al multiplicar facetas, permiten vislumbrar conexiones escondidas. Más adelante, durante el rodaje, descubrí que en efecto las mariposas y otros insectos poseen visión facetada, lo que me impactó profundamente. Ese hallazgo me llevó a relacionar el bienestar de los seres con estos procesos invisibles que rara vez percibimos.
Mi hipótesis es que, así como la polinización nos da frutos y sostiene nuestra vida, también existen ciclos encubiertos que influyen en nuestra conciencia, en la percepción y en los sueños. Del mismo modo que ciertas plantas tienen propiedades curativas o somníferas y de ellas nacen mariposas, pienso que esos procesos naturales están ligados a dimensiones vitales para los humanos.
Aunque los sueños no tengan una explicación científica definitiva, cumplen una función vital en nuestro organismo y al mismo tiempo revelan un aspecto del ser humano que nos da miedo reconocer: el misticismo. El hecho de poder soñar y viajar con la mente, muestra que no todo lo que nos constituye es lógico; tenemos también cualidades espirituales que forman parte de nuestra existencia. Sin dormir y sin el proceso del sueño nuestra salud se deteriora, lo que confirma que esa dimensión onírica es indispensable para mantenernos con vida.
Esa es mi hipótesis. Por eso para mí fue importante investigar con rigor científico y desde ahí abrir el campo de la imaginación. La ciencia ficción tiene esa capacidad: puede generar preguntas que después se convierten en conocimiento real. Al final, Cometa no pretende dar respuestas, sino más bien partir de la ciencia para abrir preguntas y buscar otras maneras de pensar y dialogar con ella.
Finalmente, aunque Cometa 1600 no es un documental, la realicé como si lo fuera. No necesitaba ficcionar el estado de los paisajes ni su situación: esos espacios ya existían y hablaban por sí mismos. Lo que era fundamental para mí ficcionar era la trama, porque ahí se encuentra mi percepción sobre la ciencia y la crisis climática, es decir, mi subjetividad. En este momento aún no me siento preparada para hacer un documental, ya que es una rama del cine que no conozco del todo y para la que quisiera tener mayor madurez antes de abordarla. Además, Emilio, el personaje principal, es periodista y también funciona como una representación mía: alguien que documenta, estudia, analiza y aprende sobre un tema que le resulta ajeno, y que lo hace desde la observación y el apoyo a las causas.
 Still de Cometa 1600
Still de Cometa 1600
Cortesía de Alejandra Díaz
ODAC: También pienso que, si bien la película es muy realista en cuanto a los daños que ocasionamos los seres humanos al medio ambiente —tanto a nivel individual como estructural—, por momentos transmite un mensaje que remite a discursos muy presentes hoy en día, que abogan por la interconexión, la convivencia entre especies y el diálogo. Especialmente en esas escenas donde se habla de escuchar al agua, a los animales, a los árboles, que me parecieron maravillosas. En esos momentos pensaba que, a pesar de toda la destrucción que provocamos, los seres humanos sí podemos aspirar a habitar este lugar de interdependencia con otros seres.
En ese sentido, ¿cómo crees que se nutren y equilibran entre sí esas formas especulativas del pensamiento —como la idea de escuchar al agua— con realidades que resultan tan duras y crudas, como una desaparición forzada por la defensa del territorio? Al ver la película, ¿cómo te gustaría que las espectadoras recibamos ambas narrativas?
AD:
Al crear a mis personajes Isabel e Ingrid, mi principal inspiración fue Berta Cáceres, defensora lenca de los derechos humanos y del territorio en Honduras, asesinada en 2016 por su lucha contra megaproyectos hidroeléctricos. Como activista, ella puso el cuerpo en la defensa de la tierra, pero también sostuvo una batalla desde el pensamiento. Sus palabras recordaban que los ríos, los bosques y toda la naturaleza son seres vivos con ciclos y órganos propios. Esta visión, enraizada en la cosmovisión lenca, se comparte en muchos pueblos originarios: no estamos separados de los demás seres, estamos hechos de ellos y coexistimos en una misma trama de vida.
Creo que parte esencial de la lucha contra la explotación de la tierra consiste en transformar nuestra manera de relacionarnos con ella. No podemos seguir viéndola como un fondo pasivo o un simple escenario donde transcurre nuestra vida porque la tierra es vida en sí misma. Cuando reducimos la naturaleza a paisaje u objeto de uso, perdemos de vista sus procesos y ciclos, y esa falta de conciencia es lo que permite y normaliza su destrucción.
En ese sentido, el activismo no se limita a la acción física de poner el cuerpo, también abarca lo espiritual y lo intelectual. Pensar, imaginar y sostener otras formas de entender el mundo es igualmente un acto político, porque ahí se disputan las ideas y los sentidos que guían nuestra manera de vivir. Me gustaría que lxs espectadores encuentren en la película ese equilibrio: una mirada amplia sobre lo que significa el activismo en todas sus dimensiones y que se discuta la importancia de integrar lo corporal, lo espiritual y lo reflexivo para construir una forma distinta y más justa de habitar el mundo.
 Still de Cometa 1600
Still de Cometa 1600
Cortesía de Alejandra Díaz
ODAC: Finalmente, quería hablar sobre la parte puramente visual de la película, que me parece muy bella. En particular las secuencias oníricas, donde incluyes collages análogos intercalados con composiciones digitales. Sé que has trabajado con collage porque lo vi en tu página web, así que quería preguntarte: ¿siempre supiste que querías integrar esta técnica en Cometa —o incluso en otras películas—, o fue algo que surgió de manera más espontánea?
Y, por otro lado, ¿cómo fuiste construyendo el lenguaje visual que manejas aquí? Me refiero a las transparencias, los cambios en la saturación de los colores, esos elementos gráficos que acompañan la narración y ayudan a darle forma a la historia.
AD:
El collage llegó después del cine. Desde siempre me ha gustado dibujar, escribir y tomar fotografías, y creo que esa necesidad de registrar y mezclar imágenes fue lo que me llevó a estudiar cine. Ya dentro del cine, el collage apareció como una forma alterna de expresión, en esos momentos en los que necesitaba explorar otras maneras de crear. Descubrí que tenía mucho en común con la edición y el montaje, y por eso se convirtió en un recurso muy cercano para mí.
Además, el collage me ayudó a darle estructura a Cometa 1600. Desde el principio la imaginé como un falso documental, y los documentales, en especial los históricos, muchas veces recurren a la representación cuando no cuentan con material de archivo. En esos casos se valen de recreaciones o de imágenes alegóricas que transmiten la esencia de lo que se quiere narrar. Esa idea me resultaba muy sugerente: combinar la representación con la mezcla de imágenes.
También fue una manera de resolver limitaciones prácticas. Por ejemplo, la secuencia del “laboratorio de los sueños”. En lugar de construir un escenario de ciencia ficción con un gran presupuesto, utilicé collages como recurso visual. Para mí era la forma más honesta de representar lo metamórfico de los sueños. Durante la pandemia me encerré a hacer seis collages gigantes que después animamos con stop motion y que finalmente se integraron con imágenes digitales. Fue una solución creativa, pero también un proceso íntimo que me permitió sostener el proyecto en un momento difícil.
Al mismo tiempo me inspiré en otros cineastas. Uno de ellos fue Patricio Guzmán, con su documental La nostalgia de la luz, que habla de las desapariciones en Chile durante la dictadura de Pinochet. En él, las madres y familiares buscan restos en el desierto de Atacama, un lugar que también es un centro astronómico. Guzmán mezcla esas búsquedas con imágenes del cosmos tomadas con telescopios, creando un lenguaje visual que no se limita a entrevistas o testimonios, sino que introduce metáforas y representaciones que amplifican el sentido.
Otra inspiración fue Jean-Luc Godard y su película El libro de imágenes. Ahí, la edición funciona como un lenguaje en sí mismo: con superposiciones de imágenes, con saturación o desaturación de colores, logra transmitir ideas sobre el poder de la imagen y la mirada occidental sin necesidad de diálogo. Esa manera de revelar la imagen y mostrar lo que hay más allá también influyó en la forma en que construí Cometa 1600.
Por otro lado, la propia estructura de la película dialoga con la idea de la metamorfosis. Así como las mariposas atraviesan distintas etapas, Emilio, el personaje principal, también experimenta un proceso de transformación personal. Pero, sobre todo, para mí la metamorfosis está en la imagen misma: una serie de capas que se modifican, se entrelazan y se responden entre sí, donde cada una da origen a la siguiente y la transforma. Ese principio fue la guía de gran parte de la película. Lo primero que grabamos fueron las imágenes captadas por la cámara caleidoscópica: un viaje visual en el que se unían reflejos de agua, plantas y árboles en formas fragmentadas, creando una especie de revelación interior, como si la naturaleza misma mostrara sus conexiones ocultas. Más tarde estas imágenes se mezclaron digitalmente con tomas de luces y mariposas, para reforzar la sensación de un continuo en metamorfosis y de un estado cercano al sueño que atraviesa toda la película.
 Still de Cometa 1600
Still de Cometa 1600
Cortesía de Alejandra Díaz
⁕